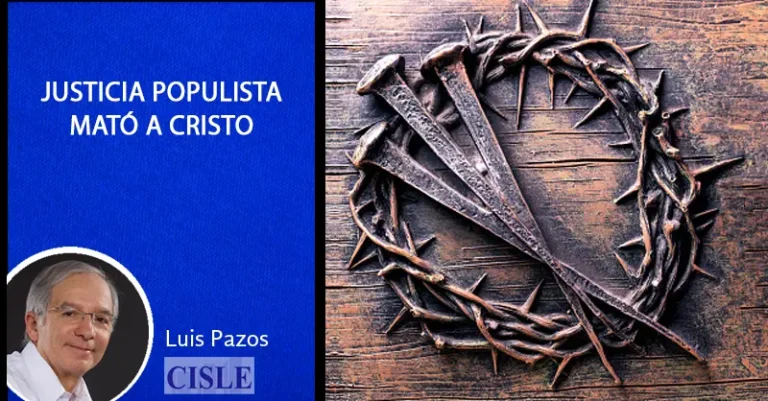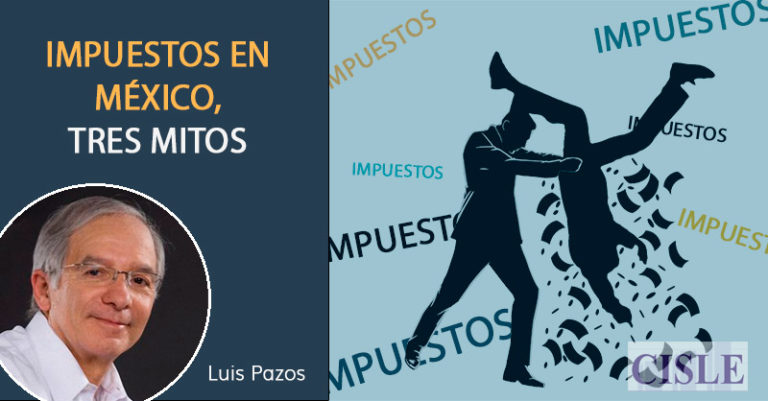Las condiciones generales de la economía pueden analizarse en función del crecimiento y la inflación, crecimiento que se mide con el Producto Interno Bruto; inflación que se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor.
La economía mexicana suma ya 54 años, de 1971 a 2024, con malos resultados, tanto en crecimiento como en inflación, lo cual ha limitado las posibilidades de los mexicanos para lograr un mayor bienestar, que es el fin de la economía, y que depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para satisfacer necesidades, la mayoría de los cuales hay que comprar, para lo cual hay que pagar un precio, para lo cual hay que generar ingreso, para lo cual hay que trabajar, trabajo que debe ser suficiente (para todo aquel que quiera trabajar), y bien pagado (que genere ingreso suficiente para satisfacer correctamente, por lo menos, las necesidades básicas que, de quedar insatisfechas, atentan contra la salud, la vida y la dignidad de las personas).
Sumamos ya 54 años con malos resultados económicos, sobre todo comparados con la etapa anterior, la del Desarrollo Estabilizador, entre 1959 y 1970. Mostraré, en promedios anuales, el crecimiento y la inflación para cada uno de los sexenios transcurridos entre 1959 y 2024. Adolfo López Mateos, 1959-1964: crecimiento 6.37%, inflación 2.20%. Gustavo Díaz Ordaz, 1965-1970: crecimiento 6.23%, inflación 2.78%. Luis Echeverría Álvarez, 1971-1976: crecimiento 5.95%, inflación 15.18%. José López Portillo, 1977-1982: crecimiento 6.48%, inflación 35.70%. Miguel de la Madrid Hurtado, 1983-1988: crecimiento 0.03%, inflación 86.71%. Carlos Salinas de Gortari, 1989-1994: crecimiento 3.90%, inflación 15.90%. Ernesto Zedillo Ponce de León, 1995-2000: crecimiento 3.67%, inflación, 22.48%. Vicente Fox Quesada, 2001-2006: crecimiento 1.95%, inflación 4.44%. Felipe Calderón Hinojosa 2007-2012: crecimiento 1.86%, inflación 4.28%. Enrique Peña Nieto, 2013-2018: crecimiento 2.41%, inflación 4.19%. Andrés Manuel López Obrador, 2019-2024: crecimiento 1.05%, inflación 5.01%.
En 1971 perdimos la combinación crecimiento relativamente elevado, por arriba del 6% (6.30% promedio entre 1959 y 1970), con inflación relativamente baja, por debajo del 3% (2.49% promedio entre 1959 y 1970), combinación que no hemos recuperado, ya sea porque le inflación ha sido elevada, de 1971 al 2000 (35.21% promedio anual), ya sea porque el crecimiento ha sido bajo, de 1983 a 2024 (1.98% promedio anual).
Mención aparte merece el sexenio de De la Madrid, que tuvo, en promedios anuales, crecimiento del 0.03% e inflación del 86.71%. Fue el sexenio de la estanflación: muy bajo crecimiento combinado con muy elevada inflación, la peor combinación posible, sobre todo en términos del bienestar de las personas.
El primer requisito para el buen funcionamiento de la economía es que el crecimiento sea mayor que la inflación, algo que, de 1971 a 2024, solo se logró en cuatro años (el 7.41%). 1972: crecimiento 8.2%, inflación 5.56%. 2006: 4.8%, 4.05%. 2010: 5.0%, 4.40%. 2012: 3.6%, 3.57%.
Lo correcto es que el crecimiento sea el mayor posible y, de los males el menor, que la inflación sea la menor posible (lo ideal sería deflación). ¿Por qué?
En materia de economía lo deseable es que el crecimiento (que se mide con el Producto Interno Bruto), sea el mayor posible y, de los males el menor, que la inflación (que se mide con el Índice Nacional de Precios al Consumidor), sea la menor posible (lo ideal es la deflación), condiciones que deben cumplirse para minimizar la escasez.
Escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. ¿Algún día la eliminaremos? ¿Algún día viviremos en un mundo en el cual todo alcance para todos, en las cantidades que cada uno quiera, y gratis? No, nunca la eliminaremos, pero de lo que sí hemos sido capaces (¿exagero si digo de manera espectacular?), es de minimizarla considerablemente (lo cual no implica negar lo que falta por hacer para que todo ser humano alcance el mínimo de bienestar aceptable: que genere, gracias a su trabajo, ingresos suficientes para satisfacer correctamente sus necesidades básicas).
¿Cuál fue la condición de los primeros seres humanos, al inicio de la historia, en términos de bienestar, que depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que se dispone para satisfacer necesidades? Muy precaria: poca cantidad, baja calidad, poca variedad (piénsese en lo básico: alimento, alojamiento, vestido, calzado, transporte, utensilios y herramientas).
Compárese, en términos de bienestar, de la disposición en cantidad, calidad y variedad adecuadas de satisfactores, las condiciones de los primeros seres humanos con las de un consumidor hoy, con suficiente poder de compra, en el típico centro comercial de nuestras ciudades. La primera pregunta que demos hacernos (que, dicho sea de paso, es la pregunta más importante que todo economista debe hacerse), es ¿qué condiciones tuvieron que darse para pasar de la relativa escasez (tanto en cantidad, como en calidad, como en variedad), del pasado, a la relativa abundancia del presente (en cantidad, calidad y variedad)?
¿Cuáles son las condiciones de posibilidad del progreso económico, definido como la capacidad para producir más (dimensión cuantitativa), y mejores (dimensión cualitativa), bienes y servicios, para un mayor número de gente (dimensión social)? ¿De qué depende esa capacidad? De las inversiones directas, que se destinan a la producción de bienes y servicios. ¿De quién depende? De los empresarios, quienes las llevan a cabo.
Para no hacer el cuento largo (y no por falta de interés sino de espacio), para minimizar la escasez se requiere, entre otras condiciones, que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios, tema relacionado con el crecimiento de la economía, y que se ofrezcan al menor precio posible, tema relacionado con la inflación (realmente con la deflación), condiciones que en la economía mexicana dejan mucho que desear: el crecimiento (de 1971 a 2024), ha sido bajo (2.95% en promedio anual), y la inflación (también de 1971 a 2024), elevada (21.55% en promedio), lejos de la combinación deseable: que el crecimiento sea mayor que la inflación.
Considerando los promedios anuales de crecimiento e inflación, sumamos 54 años de malos resudados. 54 años sin las condiciones para minimizar la escasez y maximizar el bienestar.
El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Condiciones que deben cumplirse para minimizarla: que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios; que se ofrezcan al menor precio posible. Lo primero está relacionado con el crecimiento, lo segundo con la inflación (de hecho con la deflación), y ninguna de las condiciones está dada en la economía mexicana: el crecimiento es bajo y la inflación elevada (cualquier inflación es elevada). Hoy centro la atención en el crecimiento, mañana en la inflación.
El crecimiento de la economía se mide con el comportamiento de la producción de bienes y servicios, relacionada con el empleo (para producir alguien debe trabajar), y el ingreso (a quien trabaja se le paga), empleos e ingresos que son condiciones del bienestar, sobre todo si ha de ser, como corresponde con la dignidad de la persona, resultado de la generación personal de ingreso, no de la redistribución gubernamental del mismo.
En términos generales la historia del crecimiento de la economía mexicana puede dividirse en dos etapas. Primera, de 1935 a 1981, de crecimiento elevado, 6.17% en promedio anual. Segunda: de 1982 (año en el que se perdió el crecimiento elevado), a 2024 (año en el que no se había recuperado), de bajo crecimiento, 2.10% en promedio anual, 4.07 puntos porcentuales menos, el 65.96%. Sumamos 43 años de crecimiento insuficiente para contar con una de las condiciones necesarias para minimizar la escasez y maximizar el bienestar: el mayor crecimiento posible.
En ese periodo (de 1982 a 2024), el mayor crecimiento se logró en 1979, 9.7% (en plena “bonanza” petrolera lopezportillista), y el menor en 2020, menos 8.4% (consecuencia del Covid y del cierre parcial y temporal de la economía).
¿Qué se requiere para que la economía crezca más? Si el crecimiento se mide con la producción de satisfactores, que depende de las inversiones directas, que dependen de la confianza de los empresarios, que depende de la seguridad jurídica, entonces lo que se requiere es más seguridad jurídica, mayor confianza empresarial, más inversiones directas. ¿Resultado? Más producción, menor escasez, mayor bienestar.
En diciembre de 2023 la confianza de los empresarios para invertir directamente, en escala de 0 (desconfianza total) a 100 (confianza total), fue 43.0. En diciembre de 2024 fue menor, 34.8. En octubre de 2023 las inversiones directas (instalaciones, maquinaria y equipo), crecieron, en términos anuales, 24.2%. En octubre de 2024 (último mes para el que tenemos información), decrecieron 4.5%. En el último trimestre de 2023, en términos anuales, la producción de bienes y servicios creció 2.4%. En el último de 2024 creció 0.6%. Menos confianza = menos inversiones = menos crecimiento = mayor escasez = menor bienestar.
Según el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de diciembre a los economistas del sector privado, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana entre 2026 y 2036 será 2.02% (1.60% según la expectativa más pesimista, 2.80% según la más optimista).
Todo apunta a diez años más sin una de las condiciones para minimizar la escasez: el mayor crecimiento posible. ¿Por qué? Por falta de Estado de Derecho.
El problema económico de fondo es la escasez: no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera, y mucho menos gratis. Condiciones que deben cumplirse para minimizarla: que se produzca la mayor cantidad posible de bienes y servicios y que se ofrezcan al menor precio posible. Lo primero está relacionado con el crecimiento de la economía, lo segundo con la inflación (de hecho con la deflación), y ninguna de las dos condiciones está dada en la economía mexicana: el crecimiento es bajo y la inflación elevada.
La historia reciente de la inflación en México puede dividirse en dos etapas. Primera, de 1959 a 1970 (correspondiente al Desarrollo Estabilizador, de crecimiento relativamente elevado con inflación relativamente baja), durante la cual la inflación promedio anual fue 2.77%. Segunda: de 1971 a 2024, a lo largo de la cual la inflación promedio anual fue 21.55%, 18.78 puntos porcentuales más que en la primera etapa, el 677.98%.
En ese período la mayor inflación se registró en 1987, 159.17%, y la menor en 2015, 2.13%.
Estrictamente hablando, lo que se requiere del lado de los precios para minimizar la escasez y maximizar el bienestar, no es que los precio aumenten lo menos posible (que la inflación sea la menor posible), sino que bajen lo más posible (que la deflación sea la mayor posible), afirmación que no comparten muchos bancos centrales, el Banco de México incluido, que tiene una meta de inflación puntual el 3%, ¡autoimpuesta!, lo cual quiere decir que tiene que hacer, lo que tenga que hacer, para mantener la inflación en 3%, algo que no ha logrado. La meta se estableció en 2003. De entonces a 2024 la inflación promedio anual fue 4.43%, 1.43 puntos porcentuales mayor, el 47.67%.
Con relación al poder adquisitivo del dinero hay tres posibilidades: que se mantenga (ni inflación, ni deflación), que baje (deflación), que aumente (inflación). ¿Cuál de las tres es la que contribuye a minimizar la escasez y maximizar el bienestar? La deflación, y no es la opción del Banco de México. ¿Cuál de las tres es la peor? La deflación, y sí es la opción del banco central.
¿Por qué tiene el Banco de México meta de inflación? ¿Por qué está favor de la pérdida en el poder adquisitivo del dinero y el trabajo? En ninguno de sus documentos encontramos la respuesta, pero ésta puede ser: por el miedo a la deflación, que se evita permitiendo o provocando un poco de inflación, 3%, miedo que viene de los tiempos de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado, debiéndose tener clara la diferencia entre la mala deflación, que hay que evitar, y la buena, que hay que permitir (véase: https://www.razon.com.mx/opinion/2024/07/12/deflacion-la-buena-y-la-mala/). Inflación = pérdida de poder adquisitivo = mayor escasez = menor bienestar.
Según el promedio de las 41 respuestas recibidas por el Banco de México en la encuesta de diciembre a los economistas del sector privado, la inflación promedio anual entre 2026 y 2029 será 3.73% (4.20% según la expectativa más pesimista, 3.20% según la más optimista), y 3.65% entre 2030 y 2033 (4.10% según la expectativa más pesimista, 3.20% según la más optimista).
Todo apunta a ocho años más sin una de las condiciones para minimizar la escasez: la deflación. ¿Por qué? Por falta de Estado de Derecho.
Por lo explicado en los anteriores Pesos y Contrapesos seguiremos sin las dos condiciones necesarias para minimizar la escasez y maximizar el bienestar: el mayor crecimiento posible y la mayor deflación posible. ¿Por qué? Por la falta del Estado de Derecho.
El Estado de Derecho es el gobierno de las leyes justas, que reconocen plenamente, definen puntalmente y garantizan jurídicamente los derechos, que en el caso de los agentes económicos son: el derecho a la libertad individual para producir, ofrecer y vender, y para demandar, comprar y consumir; y el derecho a la propiedad privada de los medios de producción necesarios para poder producir, ofrecer y vender, y de los ingresos necesarios para poder demandar, comprar y consumir, derechos que en México no están, ni plenamente reconocidos, ni puntualmente definidos, ni jurídicamente garantizados, algo propio del Estado de chueco, antítesis del Estado de Derecho. Tres ejemplos.
El hecho de que, según el párrafo quinto del artículo 25 constitucional, y el cuarto del 28, basta que se promulgue una ley, en la que se diga que éste o aquel sector de la economía es considerado estratégico, para que tenga que ser expropiado y gubernamentalizado, es muestra de que el derecho de propiedad privada de los medios de producción no está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, lo que genera inseguridad para invertir directamente, algo propio del Estado de chueco, no de Derecho, que puede compensarse, hasta cierto punto, con capitalismo de compadres, con el gobierno otorgando algunos privilegios a algunos empresarios para que inviertan directamente. De los males el menor, pero mal al final de cuentas.
El hecho de que en México basta que el Poder Ejecuto Federal proponga cobrar más impuestos, y que el Poder Legislativo lo apruebe, para que se cobren más impuestos, muestra que el derecho de propiedad privada sobre los ingresos (cualquier impuesto se paga con el ingreso de alguien), no está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco no de Derecho.
El hecho de que el Banco de México tenga metas de inflación, de que tenga que permitir o provocar la pérdida en el poder adquisitivo del dinero y del trabajo, muestra que el derecho de propiedad privada sobre el producto íntegro del trabajo, que implica el derecho de propiedad privada sobre el poder de compra íntegro del trabajo y del dinero, tampoco está plenamente reconocido, puntualmente definido y jurídicamente garantizado, algo propio del Estado de chueco no de Derecho.
Acabo de poner tres ejemplos contrarios al Estado de Derecho, a la economía de mercado en el sentido institucional del término, que es aquella en la cual los derechos de los agentes económicos, a la libertad individual y a la propiedad privada (dos caras de la misma moneda: el ejercicio de la libertad implica el uso de la propiedad), están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados, lo que en México no sucede.
No están dadas las condiciones para, por medio del mayor crecimiento posible y la mayor deflación posible, minimizar la escasez y maximizar el bienestar, algo que, después de 54 años de malos resultados, debería ser prioridad. No lo será, mucho menos lo segundo (deflación).